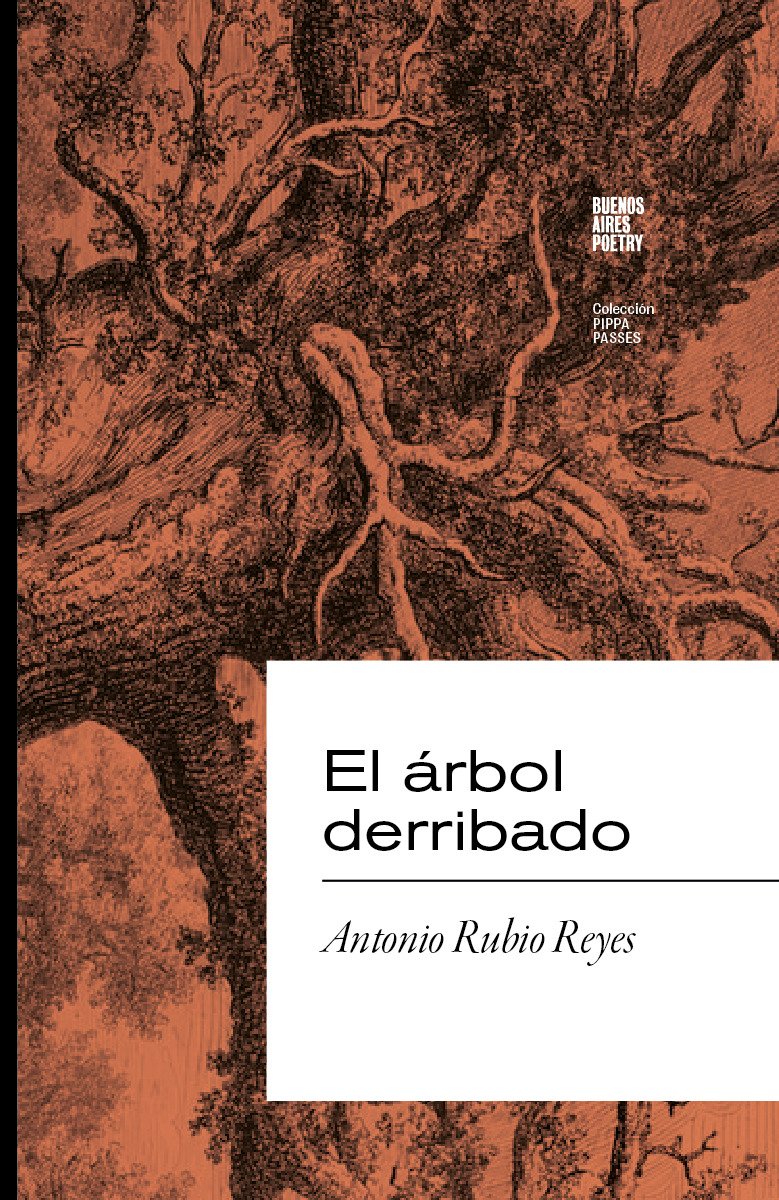* Reseña del libro El árbol derribado, de Antonio Rubio Reyes. La reseña fue publicada en la 86ª edición de la Revista de Literatura Mexicana Contemporánea.
Leer es un acto de amor. Si, como dijera Agustín de Hipona, “conocemos en la medida en que amamos”, quizás leer sea una de las mejores formas de conocernos; de adentrarnos en el universo íntimo y particular que nos revelan las palabras. En especial cuando leemos poesía, donde las palabras ocultan a la vez que desnudan nuestras capas más profundas.
Leer es conocernos. En tercera y en primera persona. Ya que en esa sumersión, en lo recóndito del paisaje en que nos internamos, nos encontramos también frente a nosotros mismos, frente a todas las emociones y las reminiscencias que lo leído nos despierta.
En esto pensaba luego de leer El árbol derribado, el cuarto libro de poesía del escritor mexicano Antonio Rubio Reyes, publicado por Buenos Aires Poetry, el año 2022.
En este viaje de tres escalas, en la brevedad y hondura de sus 55 poemas, Antonio nos invita a conocer una casa que imagino antigua, casi silenciosa. Una casa habitada por ausencias, por sonidos de la naturaleza y ecos de tiempos anteriores. Una casa en la que se respira el canto del bosque.
Aquí yace un árbol, declara Antonio en el primer verso. Imagino un libro-árbol que descansa entre mis manos. El árbol que todo libro ha sido antes de devenir papel. Imagino un árbol-poema que crece con cada verso, ramificándose; que ocupa el interior de una casa —la casa tomada, por el árbol, por la memoria de lo que ha sucedido en la casa y por el duelo de lo que no sucederá ya— un árbol que se desborda por el techo y sacude las ramas por las ventanas, que se hunde en la podredumbre de sus raíces. Imagino la voz-árbol que ha caído derribada ante la nostalgia y se ofrenda a las raíces del árbol de la infancia.
Siento, en este libro, una suerte de tristeza dulce, como esa palabra que no tiene traducción, la saudade. Siento la presencia ubicua y poderosa de la abuela que se pasea por la casa, que es también la casa y el árbol, eso que nos recuerda el hogar: “La palabra árbol / es la única que / huele a pan”.
En versos concisos, Antonio logra imágenes potentes, enlazadas en una narrativa sutil que se teje a lo largo del libro, en puntadas que cierran el poema con un giro definitivo, como sucede en algunos microcuentos; y también, imágenes fugaces, de ésas que nos persiguen en las costuras del texto, que refulgen en los recovecos de la memoria: “Me senté y corté mi lengua. // La sangre cayó sobre el agua. // Ahí estaba otra vez, / un árbol rojo que la corriente arrastra: / sangre y agua son mi otra lengua / y aprendo así a leer mi nombre”.
En esta misma brevedad, con un tono a veces apacible y a veces mordaz, Antonio hace posible que veamos, como dijera Lorca, el otro lado de las cosas; que podamos ver una pluma o una piedra de un modo en que nunca antes las habíamos visto. Que nos sintamos incómodos ante la familiaridad de la norma: “Recuerdas, Antonio, el verso de la piedra / amarrada en el cuello del ahogado. // Todos piensan en la agonía / y en la asfixia del ahogado. // Peor es la condena de la piedra / que debe cargar para siempre / con el cadáver de un desconocido”.
La voz de Antonio es una voz que percibo cercana, como si me hablara en susurros o apenas con gestos, una voz que señala el lugar del asombro, que interpela en segunda persona dirigiéndose al lector, al entorno y a sí misma. Una voz que teje el texto con tanto esmero, que es un goce ver surgir, transformarse y desvanecerse los símbolos, dentro de un mismo poema y en la extensión de todo el libro.
Una voz que hila, en tono a veces sombrío y a veces luminoso, las recurrencias de la muerte y de la vida; que enlaza fragmentos de un paisaje interior que se configura a medida que avanza el viaje, la lectura.
En El árbol derribado, las palabras adquieren materialidad, “La palabra árbol / es la única que / puede dar sombra”. Casi podemos palpar las manos de la abuela que utiliza el pan como borrador y sentir el aliento del árbol antes de derrumbarse. Y con ese mismo arte Antonio hace posible que, en otros momentos, lo concreto se desvanezca entre la niebla, y los cuerpos se vistan de un aura fantasmagórica: “Aquel estío el árbol permaneció seco / y los nombres se borraron como / una oración en los labios del suicida”.
Un libro que siento unitario y que, a veces con dureza, con ironía o furia y también con suavidad inusitada, despliega múltiples bifurcaciones, como las ramas de un árbol que crece y expone distintos matices a medida que avanzan las estaciones.
Me recuerda esa vieja pregunta: “Si un árbol cae en un bosque y nadie está cerca para oírlo, ¿hace algún sonido?” Ante este árbol derribado me respondo, que hay voces que podemos sentir más allá de las palabras y de la música de las palabras y del estruendo silencioso de las caídas. Eso es la poesía, pienso, aquello que toca las fibras profundas del árbol que somos, las voces que resuenan aún en el vacío. Como dijera Antonio: “Los árboles se entienden tocando sus raíces”.